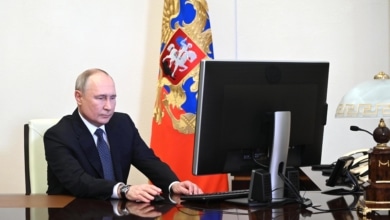Para John Garton Ash, el Día D comenzó a las dos de la mañana del 6 de junio de 1944. Desayunó tocino, huevos y té. Se tomó después un trago de ron; o varios, imposible saberlo. Metió en la mochila sus mapas, una máscara antigás, ropa y unas raciones para el camino. Una hora más tarde estaba en la oscuridad más absoluta, pasando del costado del barco a una lancha de desembarco colgada en un pescante. Las defensas de Ver-Sur-Mer y La Rivière recibieron a las siete de la mañana las primeras salvas de artillería. Había que ablandar las baterías costeras alemanas: los chicos tenían algo importante que hacer ahí. El mar, recuerdan los que volvieron, estaba muy agitado. Para muchos el momento más difícil en la playa Gold fue cuando las rampas de las lanchas bajaron. El agua cubría por la cintura. John iba de los primeros, confiando en el buen trabajo de los zapadores. Aun así, los maizales amanecieron llenos de cuerpos.
La guerra suele consistir en que gente a la que no ves trata de matarte. El papel de John era el de oficial de observación artillera avanzada. Cuando todos quieren estar en el agujero profundo, a él le tocaba subirse al peñasco más alto. Fue allí, durante la Segunda Guerra Mundial, donde dejaron de gustarle las torres de las iglesias. En la guerra se subió a demasiados campanarios y la muerte lo rozó varias veces en forma de artillería.
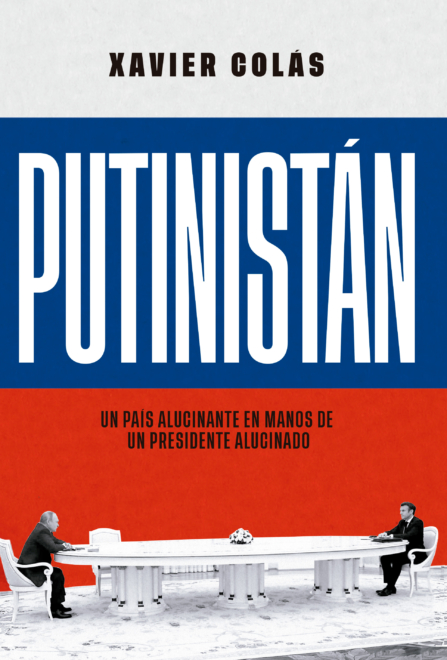
- Este texto es el epílogo del libro Putinistán. Un país alucinante en mano de un presidente alucinado, editado por La Esfera de Los LIbros. El autor es Xavier Colás (Madrid, 1977), corresponsal en Rusia y Ucrania.
Ningún humano inventó la guerra, todos la heredaron. Nadie ha puesto fin a las batallas: en todo caso, aplazamos o alejamos de manera más o menos eficaz la siguiente. Algunas veces con tanto éxito que generaciones enteras pasan su vida creyendo que la paz es el estado natural de las cosas.
Para las recientes generaciones de europeos la guerra ha sido hasta ahora algo lejano donde, como mucho, podíamos ir en un momento dado —incluso comenzarla ilegalmente— y dejar de participar cuando quisiéramos. La gran invasión de Ucrania nos ha colocado ante un concepto mucho más convencional de la guerra. Todavía no podemos verla desde lo alto del campanario, pero las flechas rusas están dibujadas en el mapa de nuestro continente, apuntando en nuestra dirección, sin una idea clara de dónde se detendrán: si le damos la espalda, este conflicto nos apuñalará por detrás.
Ucrania es el segundo país más grande de Europa. Creer que su quiebra o su desaparición no tendría efectos sobre nosotros es hacer yoga sobre la esterilla de nuestra ingenuidad. Es el vecino de nuestros vecinos: al menos cuatro miembros de la OTAN y la UE —Polonia y los tres países bálticos— y también Moldavia han sido amenazados por altos cargos del gobierno ruso en términos similares a los empleados contra Ucrania en la recta final hacia la invasión. Rusia ha virado su presupuesto para preparar una guerra amplia en el tiempo y en la geografía. Los cimientos de la guerra europea están puestos.
Esta guerra no la hemos iniciado nosotros, ni siquiera creímos en ella: por eso no aporta gran cosa maldecirla o movilizarse exigiendo su final. Estados Unidos se marchó de Vietnam y después de Afganistán, el cansancio occidental puso fin a esas batallas. Pero, en el caso de Ucrania, nuestro agotamiento o miedo solo avivarían el incendio que tenemos a las puertas de casa. Solo Rusia puede decidir cuánto dura y hasta dónde llega su intento. Occidente solo puede hacer su parte en inclinar la balanza.
En 1992, Francis Fukuyama proclamó que la historia, al menos como lucha de ideologías, había terminado, con un escenario final basado en las ideas de la democracia liberal que se había impuesto tras el fin de la Guerra Fría. Aunque en estos diez años Kyiv jamás fue mi casa, la experiencia de ver sacudido por la guerra bajo un cielo roto el lugar donde simplemente fuiste feliz es una patada en el estómago que enseña más que cualquier libro de historia.
Contemplar la destrucción de un mundo es verlo por primera vez. Lo escribe Timothy Snyder: «Herederos de un orden que no construimos, ahora somos testigos de un declive que no esperábamos». Después de Crimea y antes de la gran invasión, Snyder ya advirtió contra la idea del fin de la historia, que él llama las «políticas de la inevitabilidad», la errónea sensación occidental de que el futuro será simplemente el presente aumentado.
Entre los privilegios que los europeos dimos por conquistados estaba el de una historia lineal. Las guerras sucedían lejos, los totalitarismos se ubicaban en el pasado o en otros sitios y nuestra cuota de heroísmo ya la habían pagado nuestros abuelos. Nuestra paz y nuestra democracia se prolongarían indefinidamente. Tanto, que tal vez podríamos exportarlas.
El soldado John Garton Ash vivió hasta 2014, el año en que Vladímir Putin tomó Crimea e intervino en Donbás. El hijo de John, el historiador Timothy Garton Ash, fue un niño de la posguerra. Nació en Londres en 1955 y estudió en Berlín, vigilado de cerca por agentes de la Stasi, que nunca supieron si era un simple liberal burgués o un espía británico.
La mañana en la que las explosiones empezaron a sonar en los alrededores de Kyiv, yo corría por los pasillos del hotel y quise coger de las solapas y zarandear a Fukuyama: mira Francis, has visto, no parece el fin de la historia, mis amigos pueden acabar fiambres esta semana, se acabó el recreo. Pero Garton Ash, que para eso enseña en la Universidad de Oxford, salió con algo más elaborado: en su momento, la victoria sobre los nazis había dado comienzo a una era post-war, y la caída del muro de Berlín a una era post-wall (post muro).
Y esa era post-wall acabó ese 24 de febrero de 2022 en el que me asomé al balcón de mi habitación en Maidán, preguntándome si a un soldado valiente y experimentado como John Garton Ash ese lugar le hubiese parecido o no similar a un peligroso campanario.
Un punto de no retorno
La época que se cerró en 2022 estuvo «caracterizada por la confianza en que no habría guerra y que simplemente seguiríamos dialogando, y que la dependencia energética de los suministros rusos era también buena para la paz". Nuestra ensoñación fue no entender que estábamos tratando con un imperio revanchista en declive como era el ruso. "El nuevo periodo que ahora comienza no tiene nombre", me dice Garton Ash, mientras comentamos el primer año transcurrido desde la gran invasión de Ucrania, "significa volver a un mundo de imperios compitiendo entre sí, que usarán cualquier recurso para conseguir sus intereses: se parece menos a la Europa de finales del siglo XX, y más a la Europa de finales del XIX. Visto en retrospectiva, en buena medida estos cincuenta años han consistido en eso, en ese declive; y en el error de pensar que 1991 fue el final de la historia".
2014, el año en el que murió nuestro soldado Garton Ash, fue el punto de no retorno. "Occidente no despertó. Imaginemos que hubiese despertado —aventura Garton Ash junior—. Que, viendo que este imperio estaba contraatacando en Crimea y el este de Ucrania, hubiésemos armado a los ucranianos e impuesto duras sanciones a Rusia, que hubiésemos perseguido el sucio dinero ruso de Londongrado, que hubiésemos reducido nuestra dependencia energética de Rusia en lugar de aumentarla. Si hubiésemos mandado un mensaje claro a Vladimir Putin, ahora la historia sería distinta».
"La guerra es el reino de la incertidumbre", escribió el militar prusiano Carl von Clausewitz. Tres cuartas partes de los planteamientos en los que se basa la acción bélica están envueltos en esa "niebla de la guerra" tantas veces citada por los estrategas de salón. El boxeador Mike Tyson lo dijo de una manera más coloquial: "Todo el mundo tiene un plan hasta que le meten un puñetazo en la boca". Para conocer el plan de Putin hay que ir al momento anterior al primer gancho que encajó: cuando intentó tomar, sin suerte, Kyiv para matar o detener a Zelenski e instalar un gobierno títere, probablemente con un sistema de partidos trucado como el de Bielorrusia o la propia Rusia.
Para domesticar a Ucrania sería necesario depurar a su sociedad civil, como hicieron Hitler o Stalin
Igual que un éxito total de los fascistas españoles en el golpe de Estado de julio de 1936 hubiese evitado la Guerra Civil, un golpe espectacular de Putin en Kyiv en febrero de 2022 podría haber evitado la guerra. Pero no hubiese traído la paz, porque para domesticar a Ucrania sería necesario depurar a su sociedad civil, como hicieron Hitler o Stalin. Profesores, periodistas, activistas, alcaldes, combatientes, policías… todo tipo de líderes o personas mínimamente comprometidas han de acabar en la cárcel, en la fosa común o deportados. No es simple maldad, es que es así como funciona una invasión: hemos leído los manuales en clase de historia; aunque no nos guste, no nos puede sorprender encontrarlos en el periódico cuando se descubre en los territorios liberados por Ucrania lo que hicieron los rusos en 2022.
Mi bisabuelo José Fustero estaba en el bando de los perdedores de la Guerra Civil, y huyó a Francia para acabar luchando en el bando que después ganaría la Segunda Guerra Mundial. Murió en el campo de concentración alemán de Mauthausen-Gusen. Simplemente porque nació en el peor continente del momento.
Fuimos una tierra de hijos de puta antes de construir este jardín que es la UE. A ver lo que nos dura.
Los que tienen memoria
Aunque la guerra de los ucranianos contra la ocupación rusa nos parezca incierta y cruel, la historia nos da la certeza de que no existe una manera humana de ocupar países. Hemos leído suficiente como para odiar el remedio de la lucha, pero hemos vivido poco para entender lo dolorosa que es la enfermedad de la ocupación. Los que la han sufrido en el pasado lo saben bien. Durante años a los estonios les llamaron antirrusos, en 2022 quedó claro que simplemente proyectaron hacia el futuro porque tienen memoria.
En la fachada del edificio del gobierno estonio me encuentro con una placa en recuerdo de Borís Yeltsin. Dentro me está esperando la primera ministra, Kaja Kallas, que sabe que acabo de cruzar desde un país enemigo:
—Una cosa en la que he pensado mucho durante este año, Xavier, es que todo esto se puede formular en blanco y negro: la guerra es mala, la paz es buena. Todos los niños lo saben. Pero hay una diferencia entre paz y paz [y hace un gesto de comillas con los dedos]. Lo que quiero decir es que, después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países los europeos tenían paz, seguridad, empezaron a construir el bienestar de la gente, algo muy positivo. Pero aquí, en Estonia, tuvimos paz después de la Segunda Guerra Mundial, sí. No tuvimos guerra. Pero tuvimos asesinatos en masa, deportaciones a Siberia, supresión de nuestra cultura y nuestro idioma. Sufrimos muchas atrocidades.
"Nunca podemos tener demasiada seguridad", dijo el presidente estonio Lennart Meri, el hombre que hizo que aquella tarde en Hamburgo Putin diera su primer portazo a Occidente. Putin no atacó Ucrania porque se creyera amenazado por la OTAN, sino porque cualquier colaboración de Kyiv con la OTAN hacía más difícil amenazar a Ucrania.
Los cientos de miles de personas procedentes de Rusia que viven en Ucrania no están más oprimidos que los cientos de miles de personas de procedencia ucraniana que viven en Rusia.
Que en Europa —donde con más frecuencia hay partidos neofacistas que son alternativa de gobierno— digamos que Ucrania tiene un gran problema con el nazismo es tan racista como sostener que los negros tienen un problema con la higiene: hay problemas con la suciedad en todas las razas y culturas, y precisamente en Ucrania es —a diferencia de Francia, Alemania o Italia— donde los partidos neofascistas no han conseguido salir de su posición minoritaria.
Racismo de izquierdas y de derechas
Todo esto no impidió que aplicásemos a Ucrania nuestra condescendencia europea, nuestro racismo de izquierdas y de derechas, como señaló antes que yo el periodista Álvaro González. Para la paleoizquierda, los antiguos países comunistas —donde se descubrió al llegar la democracia que nadie quería repetir ese experimento rojo ni volver a depender de la metrópoli moscovita— fueron una presencia molesta que encima les recordaba que muchos sedicentes antifascistas fueron bestias totalitarias.
Para la derecha posmoderna, Ucrania no era más que un país pobre y corrupto que quería tener las mismas garantías de seguridad que un país rico como nosotros; los ucranianos les parecían un pueblo de chachas y fontaneros. Pero allí surgía una generación con ganas de imitar ese aburrido experimento de integración europea que al bien alimentado macho conservador le empezaba a aburrir en unos tiempos en los que la soberanía, los muros y las guerras culturales cobraban nuevo atractivo.
La misma paleoizquierda que quería asaltar los cielos en casa recetaba una dura realpolitik para los descampados que no le motivaban, y en ese ángulo posibilista imperial se dio la mano con la trumpiderecha.
Ambos extremos compartían una gran aversión hacia Estados Unidos. La de la paleoizquierda es ancestral, pues los ve como un imperio conservador. La de la trumpiderecha es reciente, pues se hartó de ver bullir en América una dictadura de lo políticamente correcto y lo woke, el poder anglo con ese sermón recalcitrante del progreso social que se filtra hacia el viejo continente.
En la paleoizquierda, algunos no sabían si les causaba más desazón una victoria de la OTAN o las violaciones de mujeres ucranianas. Los neocon estaban sencillamente hartos del discurso de un liberalismo que cada vez intervenía más en la vida, con sermones morales, advertencias climáticas o normas sanitarias sacadas de la chistera de un dios incómodo llamado ciencia.
Para la trumpiderecha, el fracaso de la receta económica del comunismo era suficiente, la vigencia de muchas de sus formas autoritarias no supuso un problema.
El poder del Estado ruso fue su dinero y la normalización de su autoritarismo. Una cosa y la otra están ligadas a los tesoros que Rusia guarda en el subsuelo: el petróleo, el gas y los héroes muertos de la Segunda Guerra Mundial.
El anticomunismo ágrafo se conformó con la veneración de la propiedad privada. Y la charanga antifa que cantaba Bella ciao desafiando a dictadores muertos se escondió debajo de la mesa en cuanto la nación más pobre de Europa fue invadida por la potencia nacionalista más conservadora que hay en el continente. Y todo porque las noticias no coincidían con los pósters de la habitación.
La paz es que no te ataquen
Con la guerra cayó la careta de Moscú. Pero, aun así, en sucesivos momentos se acusó a Kyiv de cualquier cosa: de matarse a sí mismos si perdían territorio; de belicismo imprudente con riesgo de escalada nuclear si avanzaban; de estéril impotencia carísima en vidas si no lograban romper el nuevo frente; de no creer en el propósito negociador de la Rusia que un mes antes había negado su propósito invasor; de ser un títere de cualquier potencia que le prestase algo de apoyo o un receptáculo de odio contra cualquier país que les traicionase. Surgieron los mariantonietos, que emulaban la cita —seguramente apócrifa— atribuida a la reina consorte de Francia ante la revolución de campesinos ("si no tienen pan que coman pasteles") replicando que Ucrania, para librarse de la guerra, tenía que "buscar la paz". No, la paz es antes que nada que no te ataquen.
El día que empezó la gran invasión, Christian Lindner, el ministro de Finanzas alemán, le dijo al embajador de Ucrania que no había nada que hacer, que Kyiv caería al día siguiente. El embajador, Andrij Melnyk, agarrando el teléfono con fuerza, intentó discutir, pero se rompió y lloró al otro lado del auricular. En los meses siguientes la guerra diseñada para torcer el rumbo de Ucrania hizo virar el histórico enfoque de Alemania, que dejó de pensar que contendría a Rusia comprándole su gas y empezó a confiar en que sería más seguro enviar armas a Ucrania.
La agresividad imperial del Putinismo
En el periodo soviético, Moscú aspiró a exportar su ideología. En cambio, el Putinismo nadó durante años en un vacío ideológico o de ideas contradictorias que acabaron desembocando en una orgía de antifascismo-belicista-homófobo de tono ultraconservador y agresividad imperial. Hacia afuera el propósito principal de Putin fue siempre hacer un spoiler a lo que hubiese, una quiebra de lo existente, una cancelación de las aspiraciones. Occidente lanzó en algunos casos guerras ilegales, con la idea de exportar —sin éxito— la democracia. Rusia subió la apuesta, apuntalando regímenes tiránicos en Siria o intentando exportar dictadura, su democracia cautiva, a sus vecinos, derramando toda la sangre que hiciese falta en Ucrania.
En Ucrania cobró fuerza la apuesta por un futuro en línea con la legalidad y seguridad europeas
El proyecto europeo se basaba en la integración, por eso el canal propagandístico RT mimó a la pandilla del Brexit o a la euroescéptica parda Le Pen. Estados Unidos, a pesar del giro hacia Asia, había mantenido el vínculo euroatlántico, por eso Moscú apostó por una oportunidad más aislacionista llamada Donald Trump. En Ucrania cobró fuerza la apuesta por un futuro en línea con la legalidad y seguridad europeas: llegó un momento en que a cualquiera de los que se disputaban democráticamente el poder en Kyiv les convenía el marco europeo.
Putin siempre intentó abortarlo con un enfoque cada vez más duro: primero la negociación, después presión y el chantaje sobre el dócil pero débil Yanukovich; después la amenaza territorial sobre el patriotero Poroshenko y, por fin, la guerra total contra el popular e ingenuo Zelenski.
Putin no ambiciona territorios ucranianos: los más útiles para él ya los tenía desde 2014. Desde entonces, cada una de sus apuestas se ha basado más en el fetichismo y menos en fundamentos geopolíticos.
La respuesta a la pregunta de si puede saciarse el Putinismo cuando consiga más territorios vino ya con los primeros estruendos del 24 de febrero de 2022, un país mordido por cuatro costados.
La respuesta a si pactar con Putin podría ofrecer alguna seguridad a medio plazo vino en 2023 con la imagen del avión del líder mercenario Yevgueni Prigozhin derribado solo dos meses después de llegar a un acuerdo con Putin.
Desenlace incierto
Nuestra incredulidad de los primeros compases sobre si los ucranianos serían capaces de defender Kyiv más de tres días no puede ser sustituida por la credulidad que se duerme sobre la idea de que Putin no puede ganar esta guerra. Las invasiones son difíciles, pero toda guerra puede perderse o ganarse. Las primeras batallas moldean el conflicto, pero no definen el desenlace. Putin vivió hasta casi los cuarenta años trabajando para el sistema que dividía Europa para someter una parte. Esa normalidad soviética no está enterrada del todo, puede recrearse.
El plan de Moscú para Ucrania es borrar su existencia como Estado, inventando un Holo-Mordor, una escombrera que convierta en un fracaso el país que el Putinismo considera un error de la historia
Un siglo después de borrar a parte de su población provocando el Holodomor, la terrible hambruna de 1932-1933, el plan de Moscú para Ucrania es borrar su existencia como estado, inventando un «Holo-Mordor», una escombrera que convierta en un fracaso el país que el Putinismo considera un error de la historia. Un país con tantas amputaciones que tenga más ciudadanos fuera que dentro. Con unas fronteras tan inseguras y cuestionadas que requiera varios asteriscos en los mapas. Con una inseguridad tan amenazante que no merezca la pena ningún proyecto o inversión a largo plazo. Con tantas zonas grises o territorios desmilitarizados y desprotegidos que sus habitantes serían antes súbditos de alguien más que ciudadanos del país donde nacieron. Moscú fue voraz sumando territorios ucranianos y muy desprendido en sus primeros repliegues, porque no quiere ningún oblast (región), terreno o valle en concreto, el fetiche mental es que Ucrania los pierda: de ahí las continuas fantasías del nacionalismo ruso de que, con una Ucrania rota, Hungría y Polonia acabarán reclamando también una porción de territorio.
Los atropellos, matanzas y violaciones rusas están tan presentes que una Ucrania prorrusa es ya imposible, pero un Mordor que no sea de nadie y no pueda creer en nadie ni en nada sí puede conseguirse con suficiente tiempo y suficiente artillería rusa. Y a eso pasó a consagrar Moscú su presupuesto en su segundo año de guerra. "Si Putin logra tomar Kyiv, irá a por más", me dice el empresario Mijail Jodorkovsky, preso de Putin durante una década, con el pelo blanco por los años no vividos, enumerando con la mano derecha: "Putin cree que Europa entregará Ucrania, luego a los bálticos y que así quebrará la OTAN". El régimen ruso, asegura, "perdió su conexión con la realidad, como le ocurre a todas las dictaduras en su fase final".
Igual que en el siglo XX todavía perduraba el debate sobre si cualquier homínido podía ser considerado un ser humano —aunque fuese negro o un "salvaje" no cristiano—, en el XXI una carcundia similar pone encima de la mesa la cuestión de que algunos países en realidad no lo son, y que sus habitantes están en un error y han de ser reeducados y reorientados hacia la metrópoli. No es de extrañar que ese supremacismo esté dispuesto a matar para imponer su lógica si solo estamos dispuestos a combatirlo con palabras. Kallas me despide en su castillo de Tallin con un titular: "Para que la libertad gane tiene que estar mejor armada que la tiranía".
Este libro no es sobre la guerra que sufrió Ucrania, sino sobre la invasión que lanzó Rusia: los motivos imperiales, chovinistas y racistas nacieron en suelo ruso, y su enfermedad degenerativa se expande de este a oeste.
Le pregunto a Garry Kasparov si le molesta que llamen a Putin "gran ajedrecista". Hace un aspaviento: "Los dictadores no juegan al ajedrez, que tiene demasiadas normas para ellos, juegan al póker y, con frecuencia, van de farol".
El malentendido de la libertad
Rusia fue víctima de un malentendido sobre la libertad en los noventa. Los europeos sufrimos desde entonces un malentendido sobre el totalitarismo, los del oeste, pensando que el comunismo simplemente era el antídoto vintage del fascismo; los del este, esperando que bastase con proteger su identidad y su seguridad. Y todos en general creyendo que el fascismo jamás volvería en forma de antinazismo. Toda Europa sufrió las invasiones totalitarias del siglo XX, pero solo algunos países vivieron bajo el yugo del fascismo y el comunismo: derrotar a un invasor enseña mucho menos que vivir bajo su sistema. Sin embargo, fue el Occidente libre quien hizo las películas y los libros de historia. Años después permitió sentarse a la mesa, como actores secundarios, a los invitados menesterosos de Europa Central, que en realidad eran los que lo sabían casi todo.
También hubo un malentendido sobre el himno prenazi Tomorrow belongs to me que nos hiela la sangre en Cabaret. El tema fue escrito y compuesto por dos músicos judíos —John Kander y Fred Ebb— como un mensaje abiertamente antifascista. Su vibe nacionalista es tan fuerte que pretende servir de advertencia, no ser tomado literalmente. Pero su fanfarria facha es tan golosa que grupos de derecha y neonazis han adoptado Tomorrow belongs to me como himno. De hecho, es posible que la canción esté parcialmente inspirada en una auténtica canción nazi, Es Zittern die Morschen Knochen («Los frágiles huesos tiemblan»), que en un momento dice: "Porque hoy Alemania nos pertenece / y mañana el mundo entero". El fascismo ruso también fue malinterpretado como antifascismo, porque utilizó esa bandera para hacer cualquier cosa. Ese Cabaret estrenado en 1972 que nos lleva a la Europa de entreguerras es el más carismático del mundo, menos sexual que los que investigó el agente Putin en Hamburgo, pero más revelador de lo que muchos descifraron en la primera función.
La Unión Soviética fue la principal autora de la derrota de Hitler. Desaparecido el nazismo, el sistema soviético prevaleció como lo más parecido al Tercer Reich que había en Europa, y aun así se le permitió posar como su antítesis. Cuando el Putinismo se apropió del sistema, denunció la inequidad del final de la Guerra Fría —igual que el nazismo denunció la injusticia del Tratado de Versalles—, y puso sobre la mesa sus aspiraciones territoriales. Aun así, Moscú siguió seduciendo al antifascismo europeo más chabacano, que solo reaccionaba ante símbolos de anticuario y no ante realidades que afectan a unos ciudadanos a los que, en su racismo disimulado, consideraron de segunda.
Cuando Trump se presentó a sus primeras elecciones en 2016 la columnista Salena Zito alertó de que "la prensa lo está tomando literalmente, pero no seriamente; y sus seguidores lo toman seriamente, pero no literalmente". Esta disyuntiva «literally/seriously» se aplicó al revés a Putin. Todo el mundo lo fue tomando cada vez más en serio, pero nadie asumió la literalidad de lo que iba diciendo: que Ucrania no es un país y que Moscú reaccionaría ante Occidente con una respuesta "técnico-militar", exigiendo en algún momento —y ahora es oportuno recordarlo— el retroceso de las fuerzas de la OTAN hasta posiciones del pasado.
Mientras escribo estas líneas, los canales nacionales rusos se refieren al Estado ucraniano con el mismo desprecio y paranoia que usaba el nazismo hacia los judíos. Aun así, como sucede en Cabaret cuando aparece el primer cadáver, muchos todavía creen que la bestia es controlable. En la película los nazis gozan de una primera simpatía porque se les considera algo inofensivo que puede cerrar el paso a los comunistas: eso fue precisamente lo que permitió la normalización del autoritarismo del último Yeltsin y el primer Putin.
Xavier Colás, corresponsal en Rusia y Ucrania, es autor de Putinistán. Un país alucinante en manos de un presidente alucinado (La Esfera de los Libros).
Te puede interesar
Lo más visto
- 1 La fiscal Superior de Madrid, al juez: "Había que desmentir la información falsa... sin dar ningún dato de González Amador"
- 2 La verdad de los hechos y el relato de García Ortiz
- 3 Podemos arremete otra vez contra la ministra "rentista"
- 4 El fiscal que investiga al novio de Ayuso, al juez: "No he filtrado ni de este proceso, ni de ningún otro en los 19 años que llevo ejerciendo"
- 5 El precio del tabaco vuelve a subir: estos son los nuevos precios
- 6 La mujer que plantó 5.000 árboles en el Retiro sin que nadie se enterara
- 7 El sanchismo le da al whisky
- 8 'Facha', gay y sadomasoquista: la vida exagerada de Yukio Mishima
- 9 Un viejo conocido del ‘zapaterismo’ y un canal para Prisa