Los atletas se siguen preparando como novias una vez cada cuatro años, aunque ya no haya dioses con jabalina ni filósofos con hinchada pendientes de los Juegos Olímpicos, como pasaba en Grecia, sólo marcas de zapatillas, casas de apuestas y televisiones súbitamente patrióticas y acuáticas. París es ahora como un laberinto de ratones velocísimos, encajonados entre la luz y el agua de la ciudad y el alambre del negocio y del miedo (allí están ahora obsesionados con la seguridad como antes estaban obsesionados con el arte o con el sexo). Mientras, aquí ya empezamos a hacer de cabeza la cuenta de las medallas, con más pasión que las cuentas de la deuda pública o de la calderilla del súper, donde parece que vamos a competir en tartán contra los gorriones por las migas o los charcos. De todas formas, si nuestro deporte funcionara como el resto del país, todas las medallas se las llevarían entre Begoña, Barrabés, Koldo y Puigdemont, que menudo palmarés y menuda esperanza.
Los Juegos nos van llegando un poco desenfocados, como desde la miopía romántica o pictórica parisina (el impresionismo no es más que la glorificación artística de la miopía), sobre todo después de una Eurocopa de fútbol o de política que nos ha colmado. Sin embargo, yo diría que el simple fútbol o la simple política nos siguen haciendo brutos, mientras que los Juegos Olímpicos nos redimen de helenismo, lirismo y humanismo, un poco como nos intenta redimir Sánchez saliendo lo mismo a hacer footing que a filosofar sobre el amor y la justicia allí entre todos los órdenes arquitectónicos de sus palacios y sus parlamentos. Los políticos se visten también de calzoncillo y de bandera, la manera más barata de vestirse de pueblo, una vez cada cuatro años, compitiendo más por su gloria y su nombre que por el país o por los ideales humanistas o ingenuos de la política, que quizá son como los del olimpismo, un intento de meter filosofía donde seguramente sólo hay ambición, fuerza y dinero. Claro que lo que le pasa a Sánchez es que es imbatible en esa mezcla de poesía, heroísmo, dopaje, religión, teatro, guerra, publicidad y juego sucio que practica él.
Los políticos están todo el tiempo de olimpiadas, aunque ninguno como Sánchez, que sigue posando como el Discóbolo no ya ante las cámaras sino ante los espejos o el sol. Lo que ocurre es que lo que convierte el deporte en deporte, y la democracia en democracia, son precisamente las reglas, las reglas iguales para todos. Eso, las reglas, es justo lo que Sánchez ha convertido ya en un anacronismo o un clasicismo de museo, como los discos de bronce lanzados al aire con la pilila de bronce también al aire. Hasta la guerra tiene reglas, así que un deporte sin reglas, como una política sin reglas, es lo más parecido a la barbarie universal, al caos no ya de los hombres sino hasta de los dioses, rendidos todos a la fuerza y a la arbitrariedad.
Sánchez, en unas olimpiadas, habría puesto de árbitros a sus amigos, muy entogados o emplumados, como árbitros de sumo.
Sánchez, en unas olimpiadas, habría puesto de árbitros a sus amigos, muy entogados o emplumados, como árbitros de sumo. Y al que no fuera amigo, o al que no fuera sensible a su necesidad de gloria, le habría colocado a Bolaños detrás para gritarle y señalarle, como un Manolo del bombo vestido de Pepito Grillo, que es de lo que va vestido Bolaños siempre. Con Sánchez en unas olimpiadas, Begoña habría ganado no sé si el triple salto o los cien metros lisos sin quitarse los tacones y sin haber saltado ni a la comba en la vida. Y además, tratándose de París, también habría vuelto con algún mérito de la Sorbona (hay gente que lleva para toda la vida la pesada heráldica de la Sorbona por haber pasado allí algún semestre, algún amorío o algún catarro, y me estoy acordando de algún progre de academicismo esquelético como Berna León).
En unas Olimpiadas de Sánchez, el VAR perdonaría hasta el mangazo de los ERE y María Jesús Montero sería la rapsoda de toda la épica y todos los excesos. En unas Olimpiadas de Sánchez, Puigdemont enviaría por la mañana una lista con las medallas que quisiera ganar cada día y Santos Cerdán se las llevaría a Suiza, cada una con su ramillete fresquísimo, como el que recoge una nadadora recién salida de la piscina. Por supuesto, Puigdemont no sólo podría ganar medallas hasta en gimnasia rítmica, sino que si pide las medallas de Alemania o Corea del Sur habría que dárselas también.
Las medallas supongo que las vigilaría Koldo, como los avales de Sánchez, un Koldo que no sólo se llevaría su correspondiente oro en judo a guantazos sino una comisión por la venta de camisetas exclusivas a alguna administración sensibilizada con el olimpismo de Sánchez, que practica sobre todo el deporte de sí mismo, con el laurel en la sien ya desde casa. Todo sosteniblemente auditado por Barrabés, que la verdad es que pasaba por el estadio Olímpico como pasaba por la Moncloa, pero es que la oportunidad hace el negocio. Y a todos los llevaría y traería Óscar Puente, Renfecito, así un poco como marsupialmente, mientras suelta pestes sobre jueces, medios y oposición como la carbonilla de sus trenes.
Las reglas, de eso se trata, sin ellas no puede haber ni deporte ni convivencia ni democracia, ni siquiera esa cursilería que junta a tiradores de esgrima con palomas de la paz. La civilización es tener reglas, y su ausencia lo destroza todo. Que las reglas sólo se apliquen cuando te conviene y se perviertan o se nieguen cuando no, que la norma sea indistinguible de la arbitrariedad, de la propia y libérrima voluntad, de la ostentosa parcialidad, eso es lo que acaba con todo. Así es imposible jugar, gobernar ni vivir. Las Olimpiadas de Sánchez serían un poco como las de aquel personaje que hizo Sacha Baron Cohen, aquel dictador que ganaba hasta los cien metros lisos sin quitarse la gorra de plato. Sánchez se va pareciendo cada vez más a él, sobre todo cuando no hace deporte.
Te puede interesar
7 Comentarios
Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.
Lo más visto
- 1 La regla del 6-6-6 para mayores de 60 años para mejorar su salud
- 2 Avance de La Promesa este lunes 14 de abril
- 3 La deuda americana en manos de China, el botón nuclear de Pekín contra Donald Trump
- 4 RTVE confirma el nuevo destino de El cazador y Aquí la Tierra
- 5 Llarena recuerda que la interpretación de la amnistía corresponde al Supremo y no al Constitucional
- 6 Agustín Escobar y Mercé Camprubí, dos vidas vinculadas a Siemens
- 7 Iglesias, contra Sumar y el "estúpido" acuerdo del "mal menor"
- 8 El juez deja en libertad a la policía esposa del exjefe de la UDEF
- 9 Simón Pérez y Silvia Charro: muerte en directo












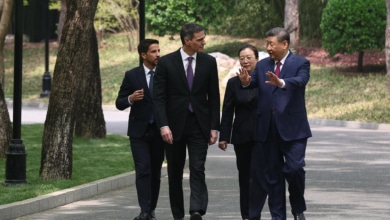
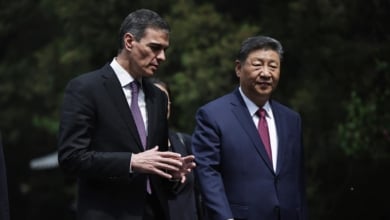

hace 9 meses
Veo por aquí defensores voluntariosos del régimen a los que les molesta el derroche de imaginación del periodista, su libertad al escribir y su humor.
hace 9 meses
Para mangueras, la Gurtel y el rescate bancario de los 50.000 millones que dio el PP a la banca.
Y el riego del PP actual a las empresas de sanidad privada, como las que tienen en nómina al cuñado de Feijóo y al concubi-novio de Ayuso.
Y sobre árbitros, hablemos de los que se autoerigen como «árbitros de la democracia»,
es decir, todos esos jueces PPeros y rastreros
puestos por el Consejo General del Poder Judicial, que el PP usurpó casi 6 años de okupa,
y que ahora, como no gobierna el PP, nos están dando un Golpe de Estado de Togas,
día sí, y día también.
hace 9 meses
Como Tellado, Feijoo y la fachosfera mediatico-judicial, atacar a Sanchez a traves de su esposa sin un solo indicio delictivo, es de lo mas misérable y cobarde.
hace 9 meses
Más idiota eres tu que las lees…
hace 9 meses
El plumilla vuelve a obsequiarnos con el artículo tonto del día. El pobre no da para más. Las obsesiones tienen tratamiento psicológico.
hace 9 meses
Ajajajaj, perfecta parodia del gobierno actual,
Solo falta el esclavo detrás susurrando a Cesar Sánchezlenchon aquello de memento morí…
Adivinen quien sería ese esclavo ? Jajajajaj
hace 9 meses
Espero que solo quede en la parodia de la película.
Si recordamos como es dicha carrera…….