En junio de 2013, un palestino llamado Mohammed Assaf, un apuesto joven de veintitrés años con el pelo azabache perfectamente engominado, una sonrisa tímida y una bella voz modulada, entonó viejas canciones clásicas para un público que votó en su favor mediante mensajes de texto y ganó el popular concurso televisivo Arab Idol.
Assaf había nacido en Libia, pero se había criado en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, la región litoral densamente poblada y atrapada, constreñida más bien, entre Israel y Egipto y un recordatorio permanente, enconado (y a menudo violento), del conflicto irresuelto entre árabes y judíos en Tierra Santa.
Los abuelos de Assaf se contaron entre los centenares de miles de palestinos que se convirtieron en refugiados durante la guerra de 1948, cuando el Estado de Israel obtuvo la independencia y Palestina experimentó su Nakba (‘catástrofe’.) La actuación que le valió el éxito, imponiéndose a un egipcio y a un sirio, fue un ejemplo memorable de entretenimiento de masas contemporáneo, cortesía de la discográfica con sede en Beirut MBC, que había adaptado el concepto original del programa televisivo británico Pop Idol.
La gala se retransmitió en directo para millones de espectadores de todo el mundo árabe, incluidas Gaza y la ciudad cisjordana de Ramala, que estallaron de júbilo cuando se anunció el resultado. «No todas las revoluciones se ganan con rifles», le dijo después Assaf a un entrevistador, con su esmoquin envuelto de forma festiva con los colores verde, rojo y blanco de la bandera palestina.
La historia es una ampliación del campo de batalla en el que israelíes y palestinos siguen enfrentados, quizá de manera más igualitaria que en ningún otro frente
«Raise the Keffiyeh High» («Enarbola la kufiya»), la canción más conocida de Assaf, se centra en el epónimo pañuelo palestino para la cabeza, el emblema reconocible al instante del país y de su causa. Otra canción popular de Assaf conmemoraba un hecho acaecido hacía más de ochenta años. «From Acre Gaol» («Min Sijn Akkz», por su título original o «Desde la cárcel de Acre») es una balada de patriotismo y sacrificio en recuerdo de Mohammed Jamjoun, Fuad Hijazi y Ata al-Zir, que fueron juzgados y ahorcados por los británicos por participar en las manifestaciones violentas que sacudieron Palestina en 1929. Las autoridades del Mandato británico describieron aquel episodio como la Sublevación del Muro de las Lamentaciones. Los palestinos lo llamaron Revolución de Al Buraq, una referencia árabe al corcel alado que transportó al profeta Mahoma desde La Meca hasta Jerusalén.
En la memoria de los sionistas y los israelíes (la terminología que usan ambas partes para designar los mismos eventos suele ser distinta), estos episodios violentos se recuerdan como los «disturbios de 1929», en los que 133 judíos fueron asesinados por árabes, la mayoría de ellos a sangre fría. Jamjoum, Hijazi y Al-Zir fueron condenados por matar a judíos en Hebrón y Safed. «From Acre Gaol», escrita e interpretada en árabe coloquial, narra su historia. En 2012, un escritor gazatí ensalzó al trío como «los tres mártires más importantes de la historia de la lucha palestina», a quienes «las fuerzas mandatarias británicas ejecutaron públicamente por protestar contra la infiltración sionista en Palestina», descripción que ampliaba claramente el significado convencional de protesta y pasaba por alto detalles significativos. La televisión de la Autoridad Palestina definió los ahorcamientos como «un faro en la historia de nuestro pueblo», lo cual desencadenó una pronta denuncia por parte de una organización de supervisión israelí llamada Palestinian Media Watch por «ensalzamiento del terrorismo».
En fechas posteriores de aquel mismo año, para conmemorar el aniversario de su ejecución, la Autoridad Palestina emitió sellos con la imagen de los tres ejecutados, retratados con sus rifles y kufiyas de rigor. Fue uno de los muchos ejemplos que demuestran que la historia es una ampliación del campo de batalla en el que israelíes y palestinos siguen enfrentados, quizá de manera más igualitaria que en ningún otro frente.
La canción de Assaf es, por supuesto, una ilustración clásica del dicho «el terrorista para un hombre es el luchador por la libertad para otro». Pero existen muchas otras. Los judíos acusados de terroristas a quienes los británicos ejecutaron en las décadas de 1930 y 1940, algunos de ellos en el mismo patíbulo de la cárcel de Acre, siguen siendo objeto de conmemoraciones oficiales por parte del Estado de Israel. En febrero de 2017, el presidente del país, Reuven Rivlin, utilizó su página de Facebook para recordar el 75.º aniversario del asesinato de Abraham «Yair» Stern, cabecilla del grupo conocido en hebreo como Leji (acrónimo de Lojamei Jerut Israel, los Luchadores por la Libertad de Israel) y conocido en el extranjero como la Banda de Stern. Stern fue abatido de un disparo por un policía británico que lo persiguió hasta su escondite en Tel Aviv en 1942.
En la misma línea, la Biblioteca Nacional de Israel describe como un «grupo de resistencia judío» al Irgún (Irgun Zvai Leumi, la Organización Militar Nacional), que perpetró sus primeros ataques contra civiles árabes en 1938 y mató a 91 personas al volar el hotel King David en Jerusalén en 1946. El nombre completo de Hamás, el grupo palestino que ha cometido numerosos atentados suicidas con bombas contra objetivos civiles y que ha disparado rudimentarios misiles desde la franja de Gaza a Israel, es Movimiento de Resistencia Islámica (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya.)
Para quienes combaten a los enemigos acérrimos de su pueblo, la terminología siempre está cargada de significado y los fines siempre justifican los medios. Los relatos palestino e israelí divergen en mucho más que las palabras que se emplean de manera habitual para aludir a sus respectivos héroes nacionales; sin ir más lejos, en la naturaleza de la prolongada e irresuelta lucha que los enfrenta por la estrecha franja de territorio de la costa este del Mediterráneo. Ambos están reflejados a lo largo de este libro. Y cada uno de ellos es auténtico, aunque el otro bando lo tilde de propaganda o de infundio sin más. Ninguno puede pasarse por alto. El conflicto entre estos dos pueblos solo puede entenderse prestando atención a cómo se ven a sí mismos y su historia y cómo ven al otro. Un relato, en su definición más simple, es «la historia que una nación cuenta de sí misma».
Los israelíes hablan de su lucha por la libertad y la autodeterminación tras siglos de persecución antisemita y del «reagrupamiento de los exiliados» que «regresan» de la diáspora a Sión para construir un Estado judío soberano e independiente en su patria ancestral, finalmente conseguida tras el exterminio de seis millones de judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El relato de la liberación nacional se sintetiza de manera sucinta en la expresión hebrea MiShoah leTekuma, «del Holocausto al renacimiento». La autoestima y la dignidad se restauran tras siglos de indefensión, sufrimiento y humillación. La presencia de otro pueblo en su patria (al margen de cómo se definan ese pueblo y territorio) apenas se tiene en cuenta, más allá de por su oposición violenta al sionismo. La tierra «se redime» y se hace florecer el desierto.
Desde el principio ha sido difícil hallar un terreno en común. Los libros de texto que intentan reconciliar o integrar los relatos antagonistas tienen que imprimirlos en páginas alternas
El relato predominante de Israel recalca cómo su predisposición al compromiso y a lograr la paz con el otro bando se ha saldado con reiteradas oportunidades fallidas. La «paloma» se ve obligada a luchar. Se culpa a la hostilidad implacable y generalizada de palestinos, árabes y musulmanes mucho más que a las propias acciones de Israel, fuera en 1947 y 1948 o durante las décadas de asentamiento en los territorios conquistados en 1967 o mediante la ocupación militar que ha mantenido en «Judea y Samaria» (Cisjordania) y su anexión unilateral del Jerusalén Este, ahora parte de la «capital unida y eterna» del país. (Con acuerdo al derecho internacional, Israel sigue siendo responsable de la franja de Gaza pese a su retirada del territorio en 2005, y lo mismo ocurre con la Cisjordania parcialmente controlada por la Autoridad Palestina.)
Es habitual que los israelíes aleguen que no cuentan con un «socio» palestino para la paz y que a sus enemigos los motivan el odio y los prejuicios, no la búsqueda de la justicia y la voluntad de poner fin al conflicto. Y el terror prosigue. Los palestinos se reivindican como los habitantes oriundos de esa tierra, donde convivieron pacíficamente durante siglos como mayoría musulmana junto a las minorías cristiana y judía. El suyo es un relato de resistencia frente a intrusos forasteros que arranca en tiempos otomanos, pero que a partir de 1917 se libra bajo un pérfido Imperio británico que traicionó la causa de la independencia árabe y antepuso sus propios intereses. Tras tres décadas de Mandato británico, que promovió la inmigración y la adquisición de tierras por parte de los judíos, seguidas por los crímenes de la era nazi (en los que los palestinos no tuvieron responsabilidad alguna), la ONU estableció un injusto Plan de Partición que los palestinos rechazaron y batallaron.
Luego llegaron la guerra y la limpieza étnica de 1948 y, diecinueve años más tarde, la ocupación de la grupa del país, situada entre el Mediterráneo y el río Jordán. La independencia de Israel fue la gran catástrofe para los palestinos. La ONU reconoció el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares, pero no así Israel, que nunca lo ha hecho. «La esencia del encontronazo — en palabras del erudito palestino Nadim Rouhana— se produjo entre un grupo de personas que vivía en su tierra y un grupo de personas llegadas de otras partes del mundo y guiadas por una ideología que reclamaba esa misma patria como exclusivamente suya.» Aun así, los dirigentes palestinos se mostraron dispuestos a aceptar un país con solo el 22 por ciento del territorio, un compromiso histórico calificado como «irrazonablemente razonable». La Nakba pervive como recuerdo y también como «historia del presente», y ello se debe a la ocupación, la confiscación de tierras y la ampliación constante de los asentamientos judíos, además de a la amenaza de anexión, las demoliciones de viviendas y el «muro del apartheid» erigido para proteger la seguridad de Israel; un desastre infinito. La sumud (‘perseverancia’) y la preservación de la identidad (y la resistencia) nacional continúan al servicio de una lucha por la libertad, la dignidad y los derechos humanos. Sucede no ya que estos dos relatos o «narrativas maestras» entren en conflicto, sino que son diametralmente opuestos y absolutamente irreconciliables: la justicia y el triunfo de la causa sionista significó injusticia, derrota, exilio y humillación para los palestinos. Y todo ello se ha desarrollado y reforzado a lo largo de décadas de selección, repetición y convicción inquebrantable en el relato propio. Sir Alan Cunningham, el último alto comisionado británico para Palestina, así lo indicó escasas semanas antes del ignominioso final del Mandato de su país. «Uno de los fenómenos más destacables en la gestión de la política en Palestina fue que, en su planteamiento del problema, […] ni judíos ni árabes hacían ninguna alusión a la otra parte — recordaba—. Daba la sensación de que obviaban por completo la existencia del otro.» Desde el principio ha sido difícil hallar un terreno en común. Los libros de texto que intentan reconciliar o integrar los relatos antagonistas tienen que imprimirlos en páginas alternas. Un debate entre israelíes y palestinos acerca de un innovador proyecto con el ambicioso título de Historias Compartidas llegó a la rápida conclusión de que las versiones de ambos bandos tenían muy poco en común, ¡y eso fue incluso antes de que empezara el siglo XX!
Las iniciativas por parte de educadores palestinos e israelíes de componer «un relato que tendiera puentes» aceptable para ambas partes tuvieron que abandonarse después de la segunda intifada debido a que «las sospechas mutuas, el odio y el envenenamiento de mentes entre ambos pueblos en relación con el “otro” se habían intensificado sobremanera». Hechos convergentes Con todo, en las últimas décadas se ha llegado a un mayor consenso acerca de los «hechos» ocurridos en periodos significativos. A partir de finales de la década de 1980, los sedicentes «nuevos historiadores» de Israel se basaron en nuevos archivos oficiales disponibles para reescribir la historia de la guerra de 1948 de un modo más similar (aunque no idéntico) a las crónicas tradicionales palestinas que Israel había calificado previamente de propaganda. Cada uno a su modo, Benny Morris, Ilan Pappé, Tom Segev y Avi Shlaim sacrificaron a las vacas sagradas del consenso nacional previo cuando la etapa heroica del «Estado en construcción» de Israel dejó de ser un tabú y crecía la polémica en torno a la guerra de 1982 con el Líbano y la primera intifada cinco años después. Investigadores palestinos, pese a las limitaciones que suponían la escasez de fuentes documentales árabes, la falta de acceso a los archivos israelíes y su propia condición de apátridas, empezaron a examinar este relato de manera más asertiva, si bien con resultados menos espectaculares. En la década de 1990, el estudio enciclopédico de Walid Khalidi All That Remains asentó los cimientos para dejar constancia de la Palestina erradicada por Israel. La crónica meticulosamente documentada de Yezid Sayigh sobre el movimiento nacional palestino y su anhelo de un Estado sigue sin tener parangón dos décadas después de su publicación. También cuesta superar la penetrante y honesta perspectiva del historiador palestino-estadounidense Rashid Khalidi, que sostiene que el sionismo no fue otro proyecto colonial europeo más, sino, de manera simultánea, el movimiento nacional del pueblo judío y un movimiento que alcanzó sus objetivos a expensas de su propio pueblo.
Nadie serio rebate, por ejemplo, cuántos palestinos murieron en la masacre de Deir Yassin en abril de 1948 ni cuántas poblaciones árabes se despoblaron o destruyeron durante o después de la guerra de ese año. Muy pocos comulgan con la vieja reivindicación israelí de que un «milagro» u órdenes de Ejércitos árabes invasores desencadenaron el éxodo palestino. Los testimonios orales, antaño descartados por poco fiables, han enriquecido de forma sustancial la comprensión de la Nakba. Y también lo han hecho textos autobiográficos de aquella época, surgidos de la voluntad de dejar testimonio de unos acontecimientos traumáticos y de evitar su borrado de la memoria. Con ese mismo espíritu han proliferado los estudios de genealogía, folclore popular y cultura palestinos, a medida que se recopilan datos en casas antiguas y comunidades diseminadas y se publican en Internet. Los canales de televisión vía satélite han fomentado y mantenido el interés. Palestina afronta un futuro profundamente incierto. Pero su pasado está siendo estudiado y nunca se había celebrado tanto. La investigación académica ha penetrado en la conciencia popular. Ari Shavit, un destacado periodista israelí, causó sensación en 2014, sobre todo en Estados Unidos, con la publicación de una narración sin adornos de la masacre y expulsión de miles de palestinos de Lydda en 1948 basada en entrevistas a veteranos israelíes. Lo llamó de manera franca (y polémica) «el precio del sionismo», pero defendía que no había habido alternativa y no daba muestras de arrepentimiento alguno. «Si el sionismo tenía que existir, Lydda no podía hacerlo — escribió Shavit—. Y si Lydda existía, entonces no podía existir el sionismo.» En años recientes, dirigentes israelíes han expresado en público de manera reiterada su compasión por el sufrimiento palestino, pero se han negado a admitir ninguna responsabilidad al respecto, y este es un factor crucial. El revisionismo histórico, por honesto que sea, tiene límites estrictos en el mundo real. El cambio de perspectivas ha comportado que ahora se preste más atención a la irreconciliable esencia árabe-judía del conflicto. Ello se debe en parte a los tratados de paz de Israel con Egipto y Jordania, al (aparente) fin de las guerras interestatales (en 1973), a una discreta «normalización» de las relaciones con los países conservadores del golfo Pérsico y, desde 2011, a las revueltas y sangrientas turbulencias de la Primavera Árabe. Y también se debe a que, según la descarnada pero importante vara de medir del recuento de cadáveres, el conflicto entre Israel y Palestina se ha agravado, a pesar (o quizá a causa) de los esfuerzos por «gestionarlo» en lugar de resolverlo. En los veinte años transcurridos entre 1967 y el inicio de la primera intifada, Israel asesinó a 650 palestinos en Cisjordania y la franja de Gaza. Entre finales de 1987 y septiembre de 2000, la cifra de muertos ascendió a 1.491. Desde la segunda intifada hasta finales de 2006, dicho número fue de 4.046 palestinos y 1.019 israelíes. La franja de Gaza, donde hoy residen dos millones de palestinos, ha sido objeto de cuatro contundentes campañas militares desde 2006. En la guerra de 2014 fallecieron en torno a 2.300 palestinos.
El revisionismo histórico, por honesto que sea, tiene límites estrictos en el mundo real. El cambio de perspectivas ha comportado que ahora se preste más atención a la irreconciliable esencia árabe-judía del conflicto
El conflicto sigue siendo un asunto de preocupación regional y mundial, y una causa de inestabilidad, sufrimiento, odio y violencia. La comprensión del pasado siempre cambia con el paso del tiempo. Durante años, después de 1948, la versión de Israel, es decir, la versión del victorioso, fue la dominante, aunque nunca del todo. Tras la guerra, los palestinos quedaron traumatizados, descabezados y dispersados, además de convertidos en seres anónimos. Desaparecieron en gran medida de la esfera pública en Occidente y en Israel, donde se los recordaba (si acaso se los recordaba) como «refugiados árabes», «árabes israelíes», «jordanos» o simplemente «terroristas». La solidaridad general de los árabes hacia la causa palestina estuvo acompañada de discriminación e intolerancia. De hecho, los palestinos no empezaron a «reaparecer» en escena hasta después de 1967, aunque dos años más tarde Golda Meir, la por entonces primera ministra de Israel, seguía insistiendo, sin ambages, en que el pueblo palestino, como tal, no existía. Aun así, ya en 1974, Yasir Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), se dirigía al mundo en nombre de dicho pueblo desde el estrado de las Naciones Unidas, como terrorista para un bando y como adalid de la libertad para el otro. En 1988, Arafat declaró la independencia de Palestina, con el reconocimiento implícito de Israel que ello comportaba. Y apenas cinco años después, en los Acuerdos de Oslo, la OLP e Israel se reconocieron mutuamente de manera formal y explícita, si bien aquel hito pragmático no mencionaba los derechos de los palestinos ni su condición de Estado, y tampoco acabó desembocando en un tratado de paz definitivo. De hecho, no supusieron una verdadera reconciliación y con el tiempo ambas partes acabarían viéndolos como un fracaso lamentable. El subsiguiente colapso de las negociaciones y una violencia sin precedentes ensancharon el abismo entre ambos bandos y la sensación recíproca de agravio y alienación.
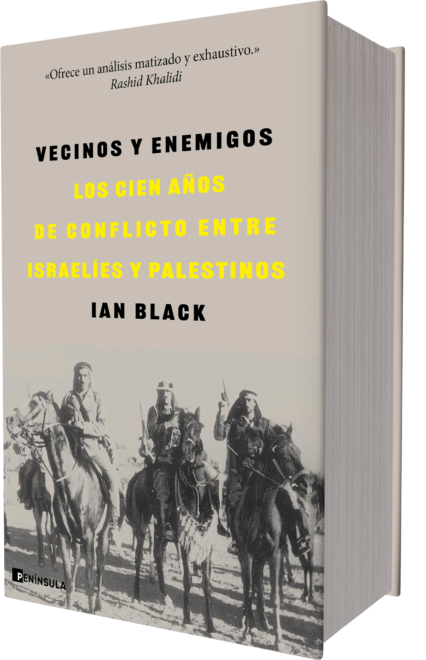
Extracto de Vecinos y enemigos: los cien años de conflicto entre israelíes y palestinos de Ian Black y recién publicado por Península.
Ian Black (1953-2023) fue un destacado periodista, escritor y profesor. Desarrolló gran parte de su carrera en The Guardian, donde destacó como redactor de Oriente Próximo tras haber sido corresponsal en Jerusalén, jefe de sección, redactor diplomático y redactor europeo. Black pasó más de cuatro décadas viviendo y trabajando como reportero, cubriendo eventos importantes en Oriente Próximo, desde la guerra entre Irán e Irak hasta las Intifadas palestinas y la Primavera Árabe. Además, ejerció como profesor visitante y responsable del área de Oriente Próximo en la London School of Economics. Es autor de Zionism and the Arabs, 1936-1939 y Israel's Secret War (con Benny Morris), y aparecía regularmente en la BBC TV y radio, Sky News y Al Yazira.
Te puede interesar
-
Israel impide el acceso a Gaza del papamóvil de Francisco transformado en clínica
-
Netanyahu asegura que no necesita "aprobación" externa para atacar a Hamás y a Hizbulá
-
El Consejo de Seguridad de la ONU ratifica el plan de Trump para Gaza
-
La Fiscalía turca ordena detener a Netanyahu y a 36 altos cargos israelíes por “genocidio”
1 Comentarios
Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.
Lo más visto





hace 1 año
¡Ay, si solo fueran 100 años!