En artículos anteriores veíamos la tendencia imparable al crecimiento del gasto público en casi todos los países, y no solo en los que están gobernados por partidos de izquierda. Además, dado el coste político de aumentar los impuestos, el nuevo gasto se suele financiar con deuda. Con el tiempo, los mercados financieros deciden que el volumen de deuda es inmanejable, suben drásticamente las primas de riesgo y el gobierno que haya tenido la mala suerte de sufrir la crisis no tiene más remedio que acometer un plan de austeridad. Este ciclo se repite una y otra vez, y muy de vez en cuando surge un político con verdadero sentido de Estado, es decir, con visión a largo plazo, que acomete reformas profundas, hasta que el sistema se vuelve a pervertir paulatinamente.
Este problema se agrava en la actualidad con la vuelta a una nueva guerra fría, donde tenemos que duplicar o triplicar el gasto militar. Ningún político y muy pocos medios de comunicación se plantean la necesidad de reajustar las partidas del gasto para que el nuevo quepa dentro del mismo gasto total. Siempre leemos que el gasto adicional en defensa incrementará el presupuesto y esto es así cada vez que un gobierno aprueba un nuevo proyecto, sea este un programa de ayudas o un nuevo departamento o ente. Casi siempre es incrementalista en una carrera que parece que va a llevar a la socialización completa de la economía.
En el mundo público, la palabra gestión tiene un contenido burocrático: cuando una unidad tiene mucha carga de gestión quiere decir que tramita muchos expedientes. El proceso de decisión sobre la utilización de un recurso escaso, como es el dinero público, está muy lejos del pensamiento político y administrativo. Aquí funciona la inercia, mientras que la iniciativa y todo lo que se considere discrecionalidad está muy penalizado, lo que demuestra la enorme desconfianza de los legisladores hacia el ejecutivo.
Un ejemplo lo tenemos en el proceso presupuestario que introduce una enorme rigidez a la administración pública y favorece la continuidad, y no solo en momentos como los actuales, donde el Gobierno de la nación tiene los presupuestos prorrogados. En la administración autonómica, que es la que conozco, todo comienza con la elaboración de la propuesta de presupuestos a nivel de dirección general, que se va elevando y puliendo hasta llegar a la consejería. Aprobado el borrador, se envía a la dirección general de presupuestos de Hacienda y comienza la negociación. En ella, una sola persona, el director general de presupuestos, negocia con todas las consejerías, con muchas personas y sobre temas muy diferentes.
Ningún político y muy pocos medios de comunicación se plantean la necesidad de reajustar las partidas del gasto para que el nuevo quepa dentro del mismo gasto total
El criterio elegido normalmente es no entrar en lo que ya estaba aprobado en el presupuesto vigente y discutir solo las novedades, que se dejan para la negociación directa entre el consejero afectado y el presidente, o se discuten a nivel de consejo de gobierno. Y mucho cuidado con no gastar todo lo que estaba presupuestado, ya que la consejería de Hacienda puede eliminar o reducir esa partida en lo sucesivo. En todo el proceso prima el continuismo y cada novedad es incrementalista. No hay ningún incentivo para eliminar lo duplicado, lo que sobra, los trámites absurdos y las ventanillas paralizantes.
La auténtica gestión siempre está orientada a los objetivos. Es decidir sobre el destino del dinero público y se concreta en dos cuestiones: revisar si el objetivo de cada unidad y partida de gasto está de acuerdo con el programa de gobierno y comprobar si de verdad se está cumpliendo ese objetivo.
Un ejemplo lo tenemos en el INEM en conjunción con las unidades correspondientes de las comunidades autónomas. Uno de sus objetivos es conseguir empleo a los parados, lo que es muy positivo, pero en la práctica resulta totalmente inútil.
Frente a soluciones muy vistosas, como la motosierra de Milei o el departamento de eficiencia gubernamental de Elon Musk, es algo que debería hacer cada director general de una manera recurrente. Para ello, los funcionarios que quieran ocupar puestos directivos deberían formarse en dirección para complementar el temario de su oposición, que tiene un contenido exclusivamente técnico. Además, deben estar incentivados en su remuneración variable, ya que todos hacemos aquello para lo que se nos paga.
Debería haber un órgano que supervisase y promoviese que la gestión entra en la Administración Pública, que persiguiese la mejora en su eficacia y eficiencia. Lo natural sería que esta labor la desarrollase el Tribunal de Cuentas, que al estar al servicio de las Cortes permitiría a los diputados y senadores dotar de más contenido a su labor fiscalizadora del ejecutivo.
Siendo prácticos, mi escaso conocimiento del Tribunal de Cuentas no apoya el camino indicado en el párrafo anterior: después de la fiscalización de un organismo autónomo, decidió que la entrega de los cheques restaurante había hecho que la remuneración total del personal excediese los máximos fijados por el Ministerio de Hacienda, por lo que obligó a que el personal devolviese el exceso con carácter retroactivo. Ello suponía varios miles de euros por empleado. La consecuencia fue un enrarecimiento del clima laboral, con manifestaciones en la calle y un comité de empresa crecientemente beligerante.
Si se pudiese medir la productividad de ese organismo autónomo, estoy seguro de que bajó de una manera significativa. Si a esto unimos que la reflexión "el dinero público no es de nadie" está en la mente de la mayoría de nuestros políticos, demos la bienvenida al líder valiente que venga con la motosierra.
Te puede interesar
-

La 'tribu' de Vargas Llosa: el 'think tank' liberal que aplaude a Milei
-

Ingresan en la UCI al colaborador de 'El Chiringuito' Hugo Gatti
-

Maradona: cuatro años después de su muerte la Justicia sienta en el banquillo a siete acusados
-

Milei exporta la motosierra a Washington en su peor semana desde que llegó al cargo
2 Comentarios
Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.
Lo más visto
- 1 El Independiente | El diario digital global en español
- 2 Sueños de libertad: avance el próximo lunes 21 tras Semana Santa
- 3 Los silencios de los diplomáticos españoles en tiempos de Albares
- 4 Fiesta: Emma García concede su entrevista más íntima y personal
- 5 Lo que no se sabe del Frente Polisario
- 6 La Promesa: hay o no hay episodio nuevo en La 1 de TVE
- 7 La Promesa: avance del capítulo 579 el próximo lunes 21 de abril
- 8 Los Iniesta vuelven a perder dinero con su bodega
- 9 Los narcos convierten el Guadalquivir en un basurero de contaminación

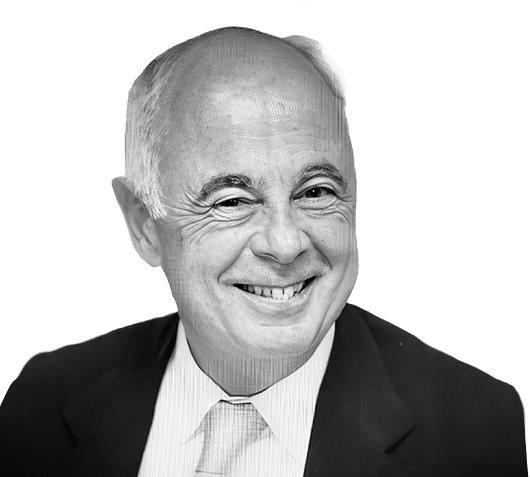






![¿Se imagina ser empleado de Sabadell y leer todos los días noticias [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2024/11/europapress-6194497-edificio-banco-sabadell-febrero-2024-san-cugat-valles-barcelona-catalunya-e1731926925476-350x365.jpg)
hace 3 semanas
En cuanto la sociedad civil despierte, se transforme en responsable, comprometida y solidaria, el tránsito a los ajustes en el lado de los gastos, no podrá retrasarse, procurando eficiencia, responsabilidad, compromiso y eliminación de los enormes derroches y gastos innecesarios. No pierdo la esperanza.
hace 3 semanas
Todo se reduce a como se gestiona la economía familiar y / o de un pequeño autónomo , para saber lo que vale el dinero, y llegar a una gestión eficaz de los ingresos y gastos.
Luego ese funcionario estaría bien que hubiera pasado por el departamento financiero de una empresa mediana grande para que haya tenido en cuenta cuestiones como préstamos, gastos de estructura, ingresos, reestructuraciones en su caso de deuda, etc…
Y con esas premisas ya acceder a un cargo público con responsabilidades financieras.
Lo otro es mediocridad y gestión pública de un dinero “que no es de nadie” , cuando lo es de todos y cada uno de los contribuyentes. Y por lo tanto con derecho a fiscalizar como se gestiona ese gasto, etc.
Ahora que viene la renta. Tendría que haber casillas donde sea el contribuyente quien decida donde se gasta el dinero de sus impuestos con el que contribuye a la administración
Más de un ministerio e innumerables chiringuitos tendrían que disolverse por falta de unos fondos que se utilizaban y nunca mejor dicho a fondo perdido,
Quien quiera una bulovision española que se la pague el… yo tengo otras prioridades…