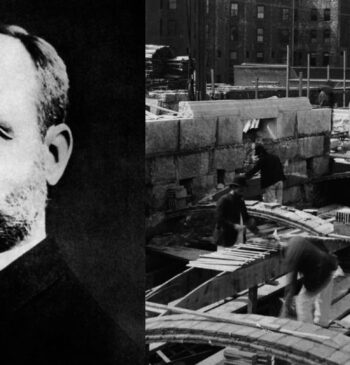El psicoanálisis y el cine llevan más de un siglo cruzando sus miradas. Ambas disciplinas están además emparejadas por una fecha común. Fue en 1895 cuando Freud tuvo el “sueño de la inyección de Irma” -a partir del cual emerge la teoría de la satisfacción de los deseos y la tesis de la interpretación de los sueños-. Ese mismo año, los hermanos Lumière presentaban en sociedad el cinematógrafo al proyectar sobre una pantalla de un café de París la salida de los obreros de una fábrica. Más allá de la anécdota, lo cierto es que el descubrimiento del inconsciente regaló a esta nueva forma de arte un enorme caudal de tramas y personajes. La influencia de las teorías del neurólogo vienés puede rastrearse desde el cine mudo hasta nuestros días, a pesar de que curiosamente Freud nunca creyó en la capacidad del séptimo arte para sustanciar la complejidad de la psique humana, e incluso llegó a rechazar alguna oferta millonaria para colaborar como guionista para Hollywood.
En cualquier caso, no se le puede negar al cine, como contenedor de lo imaginario, su versatilidad a la hora de desarrollar subtextos ocultos dentro de la trama argumental de un guion. Es decir, su capacidad para “jugar” hasta cierto punto con la realidad invisible que habita nuestras mentes. Por esta razón, las películas han sido una herramienta frecuentemente utilizada por psicoanalistas -lo han hecho desde el propio Jacques Lacan hasta Slavoj Žižek- para explicar determinados conceptos propios de su campo de estudio. La obra de autores como Griffith, Hitchcock o Kubrick -por citar solo algunos- ha sido diseccionada en multitud de ocasiones desde un punto de vista psicoanalítico.
El terapeuta caricaturizado
Pero, ¿qué ocurre cuando la figura del psicoanalista no se intuye sino que se convierte en un personaje más de la narración cinematográfica? En 1977, el psiquiatra y académico cinematográfico Irving Schneider hizo una primera aproximación a los diferentes estereotipos de terapeuta cinematográfico reduciéndolos a tres categorías: el Dr. Chalado, el Dr. Maravilloso y el Dr. Diabólico. Es decir, el ridículo, el idealizado y el malo. Poco que ver con las aproximaciones más realistas que observamos en producciones más recientes como Los Soprano (David Chase, 1999-2007), En terapia (Hagai Levi, 2008-2010) o Wanderlust (Luke Snellin y Lucy Tcherniak, 2018), en las que el terapeuta no es un ser con atributos estrafalarios o sobrenaturales, sino un ser humano, con todas las contradicciones y conflictos que esta condición implica.
Según explica el psiquiatra y psicoanalista Juan Bellido en un artículo publicado en el año 2011, el estereotipo del terapeuta ridículo, “enloquecido y más perturbado que sus pacientes” llegó con el cine mudo de la mano de El sanatorio del Dr Dippy (C. Howell, 1916). Posteriormente, y sobre todo a partir de la emigración de psicoanalistas europeos a Estados Unidos en los años treinta, la caricatura del terapeuta se repite una y otra vez. Lo vemos en muchas películas como La fiera de mi niña (H. Hawks, 1938), ¿Qué tal, Pussycat? (C. Donner, 1965), Tres en un diván (Robert Altman, 1986), Una terapia peligrosa (Harold Ramis, 1999), y tantas otras.
https://www.youtube.com/watch?v=rpmShmKTOGQ
La comedia ha encontrado siempre un filón en las historias de diván, y pocos le han sacado tanto partido como Woody Allen. En la obra del cineasta norteamericano -que comenzó su psicoanálisis a principios de los años sesenta y lo prolongó durante décadas- encontramos muchas críticas e interrogantes sobre la práctica psicoanalítica. Una de ellas se refiere al hecho de que este tipo de terapias -a diferencia de las conductivo-conductuales, por ejemplo- parecen no acabar nunca. En la comedia futurista-surrealista El Dormilón (1973), el propio Allen comenta: “No he visto a mi psicoanalista en 200 años, si lo hubiera estado viendo ahora estaría casi curado”. “El análisis efectivamente tiene algo de interminable, porque no existe una cura en sí misma – nos explica la psicoanalista de la Escuela Lacaniana Carmen Carceller-. En los inicios se pensaba que sí, pero en 1920 Freud se da cuenta de que hay algo que siempre vuelve. Normalmente, los pacientes llegan a nuestras consultas con unos síntomas que les producen malestar, y nuestro trabajo no consiste en aconsejarles ni decirles lo que tienen que hacer, sino en ayudarles a localizar el origen de esos síntomas y a saber dónde está su deseo. Les ayudamos a atravesar sus fantasmas para crear algo nuevo a partir de su sintomatología, algo con lo que se las pueda arreglar para vivir de forma más agradable. Pero nunca hablamos de curación absoluta ni total, porque hay que asumir que siempre quedan restos sintomáticos”.

La figura del psicoanalista es recurrente en las primeras etapas de la filmografía de Woody Allen
Otro de los clichés en los que abunda en la obra del director neoyorquino es la figura del psicoanalista que se aburre o se enfada con el paciente. Llevado al extremo, en muchas películas como Bajo Sospecha (Robert Benton, 1983) o Análisis Final (Phil Joanou, 1992), el analista se enamora de su paciente, se deja fascinar. Esto, no obstante, es una idea aberrante desde el punto de vista de la corriente europea del psicoanálisis que defendía Lacan. “Esa asunción de que al analista le aburre un paciente y el otro le pone contento -lo que se llama proceso de contratransferencia- es propia de la segunda generación de analistas en Estados Unidos. Para Lacan, ése no podía ser nunca el punto de partida de un análisis. Él hablaba de la necesidad de separar al analista de los ideales del analizante”, señala Carceller.
Siguiendo con la clasificación de estereotipos, llegamos al terapeuta diabólico (manipulador, arrogante, criminal incluso), que también se ha prodigado mucho en la pantalla grande: El gabinete del Dr Caligari (R. Wiene, 1920) es quizás el ejemplo más conocido, pero también tenemos a los psiquiatras nazis de El huevo de la serpiente (Bergman, 1977) o al popular personaje de Hannibal Lecter.
En los años cincuenta y sesenta, cuando el psicoanálisis goza de su momento de máxima popularización e inmersión cultural, es cuando surge la figura del terapeuta idealizado (omnisciente, agudo en sus apreciaciones, eficaz), como el Dr. Richmond de Psicosis (A. Hitchcock, 1960), que al final de la película nos regala una erudita explicación de los mecanismos de la mente fragmentada de Bates-, el psiquiatra de Las tres caras de Eva (Nunnally Johnson, 1957) o el doctor Berger de Gente Corriente (Robert Redford, 1980).
El terapeuta en el cine contemporáneo
Los estereotipos de antaño han ido dejando paso con los años a una visión mucho más realista de la figura del psicoanalista, que ya no es un señor muy recto y erudito ni vemos necesariamente al paciente practicando la asociación libre desde un diván. El cine moderno trata de enseñar las bambalinas de los tratamientos psicoanalíticos: descubre los conflictos internos del terapeuta, nos acerca de forma más veraz a conceptos como el de la transferencia y nos muestra por primera vez al profesional analizándose a su vez en la consulta de otro terapeuta. Ya no son solo señores, sino también señoras, y en lugar el del diván vemos a analista y paciente sentados frente a frente.
Una de las aportaciones del cine contemporáneo a la representación del psicoanalista es precisamente dibujarle como una persona que también comete errores, se salta las normas, o se quiebra emocionalmente, como le ocurre al protagonista de La habitación del hijo (Nanni Moretti, 2001) cuando fallece su hijo repentinamente en un accidente. O en Time’s Up (Cecilia Barriga, 2000) donde se cuenta la historia de una psicoanalista que ya no puede pagar el alquiler de su consulta y traslada sus sesiones a una caravana.

La psicoanalista psicoanalizada (fotograma extraído de la serie Wanderlust)
En Wanderlust (Nick Payne, 2018), Toni Collete encarna a una analista cuyo matrimonio atraviesa una crisis por falta de deseo sexual. Como solución al problema, propone a su marido que ambos comiencen a tener relaciones fuera de la pareja, lo que desencadena un torrente de situaciones y emociones intensas. “Representar a un analista que toma una decisión fuera de la norma es un adelanto -explica Carmen Carceller-, porque durante mucho tiempo el ideal del yo se identificaba con los valores morales del terapeuta, al que se le presuponía una persona con una vida ordenada y sin contradicciones, y por supuesto con familia, hijos, etcétera. Esta concepción moralista de la profesión no tiene sentido hoy en día, porque sabemos que cada persona tiene sus soluciones y no tiene sentido acudir a un terapeuta si éste va a juzgarte o encarna los mismos valores que los padres”.
En la misma serie vemos además a la terapeuta derrumbándose emocionalmente en la consulta de oro compañero de profesión. Con estas escenas, ¿quiere el guionista desacreditar profesionalmente a la protagonista? ¿nos quiere dar a entender que es una persona inestable que quizás no está en disposición de atender a sus propios pacientes? En absoluto. “Freud ya recomendaba a los analistas psicoanalizarse, y una vez terminado, pasar por revisión cada cinco años. Todos lo hacemos, y pagamos por ello como cualquier otro paciente. A veces, cuando estamos tratando un caso, ocurre algo que obliga al psicoanalista a retomar su análisis. Precisamente para preservar esa distancia que debemos tener con nuestros pacientes”.
Relación de amor-odio
Acabamos este recorrido hablando de cómo se ha reflejado en el cine el llamado proceso de transferencia, que consiste en los sentimientos de amor, temor u odio que produce en el paciente la idealización del psicoanalista. En su interesante análisis sobre el tratamiento del psicoanálisis en la serie Los Soprano, el psicólogo Oriol Estrada lo explica así: “Los psicoanalistas consideran que en cualquier relación hay que depositar libido en la otra persona, aunque se apresuran a apuntar que el término “líbido” tenga que interpretarse de forma sexual. En realidad, consideran que es necesario para que la terapia avance, ya que es primordial que el paciente confíe en su terapeuta. Por su parte, el terapeuta debe mantener una postura pasiva y distante (siempre que pueda). Y es precisamente esta distancia, la poca información que tiene el paciente sobre su terapeuta, lo que facilita el proceso de transferencia. Según los psicoanalistas modernos, el paciente está depositando en su terapeuta aquellos sentimientos y vivencias que recuerda, de los que habla, y los dirige hacia ese receptáculo “vacío” que es su psicoanalista, pudiendo identificarle con su madre o su padre”.
El cine, a su manera, también ha reflejado este fenómeno. Lo vemos en la relación de amor-odio de Woody Allen cuando se representa a él mismo amedrentado en el diván ante un terapeuta severo, que en ocasiones expresa claramente que se aburre o está harto de su paciente. O cuando Tony Soprano estalla en ataques de ira en la consulta de su terapeuta, la doctora Jennifer Melfi, y se marcha dramáticamente con un sonoro portazo. O cuando el protagonista de En terapia, Paul Weston (Gabriel Byrne), se ve en la obligación de derivar a una de sus pacientes a otro compañero al detectar que ésta se ha enamorado de él (o cree estarlo). “Este tipo de cosas nos han ocurrido a todos los profesionales. “La transferencia es el amor al saber, encarnado supuestamente en un sujeto que es en analista”, explica Carceller, que aclara que la función de los profesionales es precisamente mantener distancia con el paciente. En los casos de psicosis sin embargo no hay transferencia, sino erotomanía: Yo no le amo, él me ama. Por eso cuando tomamos psicóticos hay que tener cuidado y hacer cosas sutiles para no exacerbar amor-odio hacia el analista”.
https://www.youtube.com/watch?v=sH1dsCQbfa
Te puede interesar
Lo más visto
- 1 La Fiscalía pide seis años y medio de cárcel para el teniente coronel Oliva
- 2 Una actriz de Sueños de libertad anuncia su embarazo
- 3 Madrid acoge más menores inmigrantes que Cataluña
- 4 Luis García Montero y las viudas vituperadas
- 5 El presidente del Grupo Tragsa ve "asqueroso" que la exnovia de Ábalos no acudiera a su puesto de trabajo
- 6 Dos bomberos mueren y otros cuatro resultan heridos en un incendio en un parking de Alcorcón
- 7 El creador de Adolescencia, serie de Netflix, desmonta su mentira
- 8 Madrid se revuelve ante las dudas del Gobierno sobre menores inmigrantes
- 9 Zapatero: "No me siento nada orgulloso de nuestra especie"