Junto al resto de autores latinoamericanos inscritos en el llamado boom, Mario Vargas Llosa, fallecido esta madrugada en Lima, no solo fue un escritor muy leído en todo el mundo, sino un modelo a seguir para los aspirantes a novelistas. Por ello, su método de creación ha sido objeto de un interés casi tan poderoso como su propia obra. Dejó rastro del mismo en varios libros, hablando de los suyos propios –Historia secreta de una novela– o de los de sus autores predilectos, como Victor Hugo, Flaubert –La orgía perpetua–, Faulkner u Onetti. También en sus estancias como profesor en universidades de todo el mundo o en numerosas conferencias, como la pronunciada en la Fundación Juan March de Madrid en septiembre de 2007 titulada Escribir una novela. En ella compartió sus reflexiones sobre el fascinante y a menudo misterioso proceso de escribir una obra de ficción. Ese día, Vargas Llosa enfatizó que si bien cada autor desarrolla su propio sistema de trabajo, y que lo suyo era ante todo un "testimonio personal", existe una serie de elementos y experiencias que suelen marcar el inicio y el desarrollo de una obra de ficción.
El germen de la novela: el asalto de una idea que persiste
Confesaba Vargas Llosa que los temas de sus novelas "siempre se me han impuesto" a partir de vivencias personales, ya sea algo que vio, oyó o leyó. Experiencias que dejaron imágenes imborrables en la memoria que, con el tiempo, se transformaban en un "fantaseo" y una serie de conjeturas que constituían la semilla de una historia. Este punto de partida solía ser inconsciente, manifestándose de manera "distraída" hasta que el escritor se percataba de haber estado construyendo algo a partir de esos recuerdos. Si la idea persistía, Vargas Llosa comenzaba a tomar notas para definir las "trayectorias" de los personajes, un proceso que podía extenderse semanas, meses o incluso años. Fue el caso de su primera novela, La ciudad y los perros, inspirada en su experiencia en el Colegio Militar Leoncio Prado, o La casa verde, que surgió de un viaje a la Amazonia en 1958.
Documentarse para familiarizarse
Una vez que el tema se definía, Vargas Llosa se embarcaba en un proceso de documentación, pero no con el objetivo de buscar una "verdad objetiva". Según sus propias palabras, "a mí no me interesa la verdad cuando estoy documentándome respecto a determinado tema para escribir una novela. Me interesa familiarizarme con el mundo que voy a inventar". Para lograrlo, recurría a todo tipo de fuentes: conocimiento científico, relatos, leyendas, costumbres y creencias. Esta documentación estimulaba su imaginación, generando imágenes e ideas que se incorporaban a la novela. Como ejemplo de su exhaustivo proceso de documentación/familiarización destaca La guerra del fin del mundo, que incluyó el viaje a Canudos para conectar con la persistencia de los motivos de la rebelión que narra en la novela.
Del caos del borrador a la reescritura
El acto de escribir comienza con un primer borrador rápido y caótico, un "magma" sin correcciones que le da la impresión inicial de que es "pura porquería". Este paso inicial es crucial para vencer la inseguridad y la inhibición. Para él, la verdadera satisfacción llegaba con la reescritura. Vargas Llosa disfrutaba de "rehacer, corregir, editar, cortar, añadir, descolocar los episodios" para enriquecer la historia con profundidad y ambigüedad. En esta etapa, la técnica era fundamental, pero siempre subordinada a la historia, buscando hacerla lo más persuasiva posible. Para el novelista, esta fase era un trabajo "casi exclusivamente racional".
Los maestros: Faulkner y Flaubert
Dos escritores ejercieron una influencia fundamental en su concepción de la novela: William Faulkner y Gustave Flaubert. Del norteamericano aprendió que una novela es una "obra de arte", un "artificio cuidadosamente elaborado". Le deslumbró su manera de organizar las historias, su capacidad de generar incertidumbre en el lector, y comprendió la importancia de inventar un narrador y un tiempo narrativo psicológico, no cronológico. La lectura de Madame Bovary de Flaubert fue asimismo reveladora del tipo de escritor que aspiraba a ser. Aquí, Vargas Llosa deslizaba un consejo para los jóvenes escritores: leer la correspondencia de Flaubert durante la creación de esta obra para entender su método y perseverancia y asimilar la idea flaubertiana de "la palabra justa" ("le mot juste"), la creencia de que cada idea tiene una única palabra capaz de expresarla cabalmente, otorgando autonomía y credibilidad a la obra. La precisión del lenguaje debe lograr que la presencia del autor desaparezca detrás de la historia.
Saber cuándo acabar
Vargas Llosa decidía terminar una historia cuando sentía que, de no hacerlo, "la historia terminará conmigo": tomar conciencia de ese punto de saturación a partir del cual seguir trabajando podría dañar la obra. Por la misma razón, el escritor peruano reconocía que le costaba releer lo publicado porque siempre encontraba aspectos susceptibles de ser mejorados. Y que finalizar una novela le generaba una sensación de "orfandad" e inseguridad que combatía comenzando inmediatamente un nuevo proyecto.
El gran misterio de la ficción
Uno de los momentos más gratificantes para Vargas Llosa era cuando percibía que en lo escrito había surgido un "simulacro de vida". Esto ocurre cuando los personajes adquieren una personalidad propia que resiste las decisiones arbitrarias del autor, tomando su propio rumbo en la historia. Para Vargas Llosa, este es el "gran misterio de la ficción" y del arte en general. La creación de ese universo de ficción convincente y autónomo poblado de seres vivos era el logro final de un proceso complejo y múltiple, alimentado de memoria, investigación, una reescritura laboriosa y la guía de los grandes maestros entre los que él ya se cuenta con méritos propios.
Te puede interesar
1 Comentarios
Normas ›Para comentar necesitas registrarte a El Independiente. El registro es gratuito y te permitirá comentar en los artículos de El Independiente y recibir por email el boletin diario con las noticias más detacadas.
Regístrate para comentar Ya me he registradoLo más visto
- 1 RTVE oculta el 'share de corte' del programa de Jesús Cintora
- 2 La Promesa: RTVE confirma la duración de la última temporada
- 3 La "decadencia intelectual" de Mario Vargas Llosa: "Fue perdiendo la memoria"
- 4 Tarifa y Barbate en alerta por el riesgo de la pesca del atún
- 5 Los sugar daddies
- 6 ¿Es posible quitar la IA de WhatsApp?
- 7 Japón se tambalea víctima de la inflación y la deuda
- 8 8,6 millones de vehículos superan los 20 años de antigüedad
- 9 El Gobierno ignora la exigencia de Junts de que cumpla los acuerdos antes de finales de mayo

![eDreams, Hipra, Ibercaja y HBX, en el 'top' de las 15 compañías [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/edreams-top-companias-5000-empleados-350x365.jpg)
![La Fundación Jiménez Díaz celebra los 15 años de la técnica Atoms [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/fundacion-jimenez-diaz-incontinencia-urinaria-350x365.jpg)
![Puente se enfrenta a Andalucía y quita las ayudas para el transporte [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/europapress-6645898-ministro-transporte-movilidad-sostenible-oscar-puente-visita-obras-adecuar-e1744727578309-350x365.jpg)
![El Gobierno activa los primeros 1.000 millones en avales ligados a la [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/a915109163e54740ca8f0a6e0fdb150a799f1974-350x365.jpg)
![Interior lanza una convocatoria de más de 6.000 plazas para Policía Nacional [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/01/eb5c1f72108853a46d6cce02c7b9a3cfa467b8e3-350x365.jpg)
![Tarifa y Barbate dan la alerta por el riesgo de la pesca [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2023/04/img-9488-scaled-e1744718315836-350x365.jpg)
![El precio del tabaco sube por segunda vez en abril, afectando a [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/cigarro-quemandose-350x365.jpg)
![Prohibidos los bollos y las bebidas azucaradas en los colegios (y pizza [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/europapress-3924039-alumnos-ceip-educacion-infantil-primaria-al-andalus-inicio-curso-escolar-350x365.jpg)



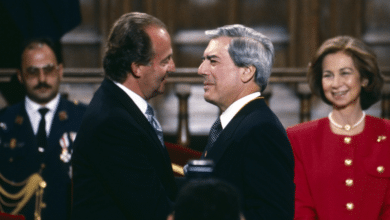
hace 8 horas
GRACIAS , MARIO, POR APOYAR EN EL 2017 LA UNIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL Y DE LA LENGUA . ESTA TRIBU (CATALANA)TIENE UNA GRAN FRUSTRACION POR NO HABER PINTADO NADA EN LA GLORIOSA HISTORIA DE LA PENINSULA IBERICA.